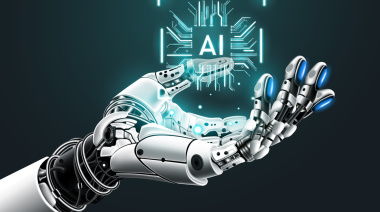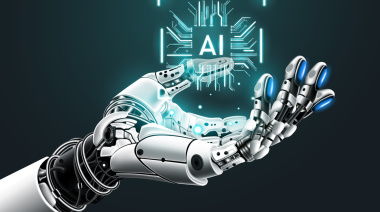


Por Santiago Ali Brouchoud (*)
Introducción
La cuestión agraria tiene que ver con el conjunto de problemáticas referidas al proceso de acumulación precapitalista y capitalista y también con las técnicas de cultivo, crianza de ganado, y en los tiempos modernos, con el desarrollo de máquinas y herramientas cada vez más sofisticadas y el uso de abonos, fertilizantes, semillas orgánicas y transgénicas.
Con este artículo iniciaremos una serie de notas en las cuales desarrollaremos catorce puntos claves respecto de la temática en consideración, que abarcaran la cuestión desde distintos ángulos temporales y analíticos, desde la época colonial hasta nuestros días, abordando leyes, instituciones y episodios fundamentales. Obviamente que para esta reconstrucción histórica se seleccionaron algunos hechos y es susceptible de ampliación temática y puntualización de sucesos no tratados.
La Argentina, desde mediados del siglo XIX, fue transformándose en el “granero del mundo”, que era el rol asignado al país de acuerdo a la división internacional del trabajo hasta 1930. A partir de la década del ’70 y con la sojización y luego con el maíz y trigo transgénico, sin llegar a ocupar el rol a nivel mundial que tuvo entre 1860 y 1930, la producción agraria tomó nuevo impulso.
Además de considerar las transformaciones tecnológicas (por ejemplo, el pasaje de la exportación de cueros a la de carne salada para luego incorporar los frigoríficos), hay que analizar la cuestió de la división de la tierra (minifundio y latifundio) y la propiedad de los campos en manos extranjeras o nacionales.
Este análisis, junto a otros similares que pudieren hacerse de Brasil y México, por su extensión y variedad, nos darían un marco adecuado para contar con un panorama representativo del origen y desarrollo de la agricultura y la ganadería y sus industrias derivadas en el continente indoafroamericano.
Época colonial
La Argentina colonial se caracterizó por la concentración de la tierra en manos de la corona española y luego de la elite criolla. Los sistemas de tenencia y explotación de la tierra eran la encomienda y la merced real, que crearon desigualdad social y conflictos por el acceso a la tierra.
La explotación agraria original se orientó hacia la ganadería, siendo la exportación de cueros la actividad central. En algunas regiones como el Noroeste y el litoral, se desarrolló diversificada una agricultura diversificada con cultivos como el trigo, el maíz, la vid y la yerba mate. Fue importante el aporte de los jesuitas hasta su expulsión en 1767, a través de las llamadas misiones jesuíticas.Además del ganado vacuno, era importante el caballar.
En cuanto a la agricultura, se basaba en mano de obra esclava y servidumbre indígena, circunstancia que contribuyó a la formación de una sociedad estratificada en la que los propietarios de la tierra y los comerciantes (importadores sobre todo) eran la elite.
Para finalizar, dedicaremos unos párrafos para referirnos al patriota Manuel Belgrano, quien, desde su cargo de Secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires, se ocupó siempre de difundir las ideas de los fisiócratas, que postulaban que la riqueza residía en la tierra. Asimismo, planteó la creación de una Escuela de Agricultura. También se oponía al monocultivo e impulsaba la rotación de tierras entre distintos cultivos o alternando agricultura con cría de ganado. Estaba en contra de la tala indiscriminada y planteaba la reforestación.
Belgrano impulsó el desarrollo de industrias derivadas del agro, como la textil y la alimenticia, y para ello fomentaba la plantación de trigo, maíz, cáñamo y lino. Por otra parte, a través de las memorias consulares, que eran una especie de clase abierta de economía política, y del periodismo, Belgrano planteaba el desarrollo de la actividad agropecuaria y sus industrias derivadas, no sólo para satisfacer el mercado interno y mejorar la vida de los habitantes de estos lares, sino también para diversificar las ventas externas y no depender de la exportación de cuero. Hizo docencia a través del Telégrafo Mercantil, el Semanario de Agricultura y Comercio y el Correo de Comercio.
Otra de sus preocupaciones era otorgar tierras a los labradores (campesinos), es decir “la tierra para el que la trabaja”, para mejorar la productividad en general y las propias condiciones de vida de esos trabajadores. Visionario incansable, cuya relevancia histórica excede por mucho su rol en la gesta emancipadora, sus aportes no pueden leerse solo en clave histórica, sino como una invitación a recuperar una mirada comprometida con el bienestar general, el desarrollo productivo y la protección del ambiente. Su impulso a la instrucción técnica, la planificación agrícola y la justicia social en el ámbito rural lo consagran como uno de los primeros promotores del desarrollo nacional y nuestramericano.
(*) Fundador del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional;Asesor General de la Agrupación Nacional Populismo K; Colaborador en Argentina de nuestro Semanario Vanguardia Campesina