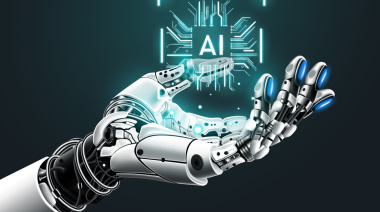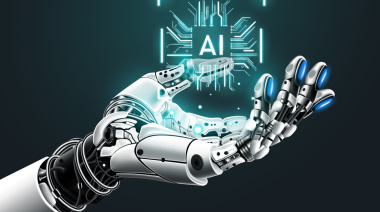


En la Argentina se registraron desde los primeros años del siglo importantes progresos en materia de reducción del trabajo infantil en actividadas orientadas al mercado. Su incidencia, según la medición de 2017, bajó a 3,1 por ciento en el grupo de 5 a 15 años frente a 7,6 por ciento en 2004. Entre los adolescentes, la proporción cayó a 17,9 por ciento versus el 23,2 registrado trece años atrás.
La reversión de esos avances se produjo durante el último bienio del período de gobierno de Mauricio Macri, en la posterior pandemia de coronavirus (2020-22) y en ocasión de las dificultades macroeconómicas de 2023, agudizadas hasta el presente.
La interrupción de la escolaridad y la inestabilidad o recorte de ingresos en los hogares, en tiempos del covid-19, explican expertos, llevó a muchos niños/as en situación de vulnerabilidad a incorporarse al trabajo como estrategia para aportar recursos a las familias.
A la vez, quienes ya realizaban actividades productivas antes de la pandemia vieron intensificadas sus ocupaciones. Sobre las niñas, en tanto, recayó el incremento de tareas domésticas y de cuidado.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires advirtió que dos de cada diez niños que cursan sexto grado de la escuela primaria (20,2%) faltan a clases debido a la necesidad de colaborar en tareas del hogar, cuidar a familiares o trabajar. Esa proporción se eleva drásticamente, a casi el 50 por ciento, en el quinto o sexto año del nivel secundario, y se agudiza notablemente en los sectores de menores recursos.
Nada indica que haya mejorado recientemente –más bien todo lo contrario– la situación en que se encontraban 1,3 millón de menores (sobre un universo de 9,4 millones de niños, niñas y adolescentes), según un estudio del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, de la Universidad Católica Argentina, con datos de 2022.
Otras estimaciones reducen la cifra total de NNyA que llegan al mundo laboral antes que a la adultez. Pero reconocen la dura existencia de menores trabajando incluso en actividades peligrosas (prohibidas por la normativa vigente) o en las peores formas de empleo (esclavitud, producción y tráfico de estupefacientes, explotación sexual comercial).
El panorama, presumen algunos analistas, podría haber empeorado en el último año y medio, como derivación directa de los programas de ajuste del gasto público, desamparo social y laboral, en el marco del modelo antiestatal vigente.
En todo caso, cientos de miles de niños, niñas y jóvenes de corta edad siguen presentes en el universo laboral en condiciones de virtual “invisibilización”, cuando no de ocultamiento o de naturalización por parte de los múltiples responsables.
El fenómeno es observable en toda la geografía argentina, aunque los indicios de trabajo infantil son particularmente elevados (superan el promedio nacional) en las provincias del norte, como también en algunos departamentos de dos provincias patagónicas.
Actividades
Los relevamientos oficiales muestran señales evidentes: multitud de niños, niñas y adolescentes están realizando actividades para el mercado (con valor económico), para el autoconsumo (incluidas ayudas en la construcción) o domésticas intensas (limpieza, cocina, cuidados).
Ese diagnóstico debería sustentar nuevos paradigmas e inducir a la implementación de políticas activas para evitar mayores retrocesos. Sin embargo, no parece ser suficiente para ubicar el problema entre las prioridades de la agenda del Poder Ejecutivo.
Se espera, tanto desde el gobierno como por parte de las principales centrales empresariales, que sea “el mercado”, sin intervención estatal, el encargado de brindar soluciones de fondo.
La innovación más reciente, por el momento, es de carácter técnico: la aplicación del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil y Adolescente (Mirti), elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, (Cepal), como complemento de la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (Eanna, 2016-2017).
La nueva herramienta aportó más claridad en cuanto a definir las zonas en las que hay mayor probabilidad de ocurrencia de modalidades laborales en la infancia. Esa precisión se logró al considerar la incidencia de factores asociados a nivel territorial, vinculados a las características familiares y del hogar.
Esto es, condiciones de la vivienda, acceso a servicios, situaciones de pobreza y/o vulnerabilidad de los hogares, acceso a mecanismos de protección social, etcétera.
Los indicadores de riesgo del trabajo infantil, seleccionados y relevados por la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, se actualizan para cada semestre y refieren a las siguientes dimensiones:
Pobreza e Indigencia por ingresos: es decir, la porción de hogares con niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que habita en hogares cuyos ingresos no tienen la capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.
Indicadores habitacionales: referidos a la calidad total o parcialmente insuficiente de los materiales de la vivienda, hacinamiento, saneamiento inadecuado y falta de acceso a servicios públicos (agua, gas y red de cloacas).
Mercado de trabajo: tasas básicas (actividad, empleo, desocupación, subocupación, asalarización) para los/as jefes/as de hogares con presencia de NNyA de 5 a 17.
Salud: niñez y adolescencia de hasta 17 años solo cubiertos por el sistema público de salud, distinguidos de aquellos que suman cobertura por obras sociales, empresas de medicina prepaga, mutuales o servicios de emergencia.
Educación: asistencia a establecimientos formales e indicadores del nivel educativo alcanzado por la población adulta de hogares con NNyA de 5 a 17 años.
Percepción de AUH: cantidad de beneficiarios y titulares de la Asignación Universal por Hijo, así como su valor monetario.
Invisibles
Numerosas actividades incluyen trabajo infantil, pero no son cuestionadas por quienes obtienen usufructo de ellas. La participación de niños, niñas y adolescentes en esas tareas suelen ser aceptadas (y aun promovidas) por el entorno social.
“No se ven” como una realidad a modificar. Y en el caso de que haya cierta conciencia o sensibilidad, muchos optan por el ocultamiento.
Para develar el alcance del fenómeno, desde comienzos del actual decenio se avanza en la producción de información precisa, exhaustiva y confiable como complemento de las encuestas, cuyos datos se desactualizan rápidamente.
El Observatorio del Trabajo Infantil (OTIA, creado en 2012 en el ámbito de la cartera laboral) constató que la probabilidad de riesgo de trabajo infantil en un conjunto de localidades relevadas es ampliamente superior al promedio nacional .
Los resultados para los 511 departamentos analizados en 23 provincias, la Capital Federal y el Gran Buenos Aires mostraron un riesgo nacional promedio del 6,5 por ciento de NNyA trabajando. Las situaciones más graves, sin embargo, se advirtieron en 51 localidades donde la media del riesgo asciende al 8,8 por ciento.
De acuerdo con el Mirti, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno se registra principalmente en hogares con necesidades básicas insatisfechas; entre NNyA sin cobertura de salud paga; con adolescentes (entre 12 y 17 años) que no asisten a la escuela, y en hogares cuyo jefe/a es trabajador/a no registrado/a.
Provincias
Los mayores niveles de riesgo de incorporar a “trabajadores” de corta edad a lo largo y ancho del país se registran, con promedios superiores al nacional, en diez distritos: Misiones (8%); Corrientes y Formosa (7,8%); Chaco (7,7%); Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y La Rioja (las cinco con 7,6%), y Salta (7,5%).
En el resto de las provincias, aun con buenos promedios generales, se detectó, en algunos de sus departamentos, un altísimo riesgo de trabajo infantil, con dos casos sobresalientes: La Pampa y Chubut.
En la primera de esas jurisdicciones la mayor probabilidad de casos de trabajo infantil y/o adolescente (entre 9,7 y 21% de riesgo) se da en los departamentos rurales de Chical-Có, Limay Mahuida, Curacó, Lihuel-Calel y Caleu Caleu.
Chubut, en tanto, exhibe alto riesgo de participación de menores en actividades laborales (entre 5,5 y 8,8 %) en los departamentos de Florentino Ameghino, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer.
El riesgo extremo, sin embargo, se concentra en Mártires y Paso de Indios, con niveles de entre 8,8 y 20,4 por ciento de riesgo de trabajo infantil.
Soluciones
La incumplida abolición de todas las formas de trabajo infantil este mismo año mantiene la vigencia sobre lo que se consideraba que eran las posibles soluciones, en cada país.
Las opciones más promisorias, se sugería un decenio atrás, eran (siguen siendo): 1) invertir en la ampliación de la educación gratuita de calidad; 2) expandir las redes de seguridad social; 3) mejorar la gobernanza de los mercados de trabajo y el funcionamiento de las empresas familiares, y 4) fortalecer el diálogo social y las protecciones jurídicas.
La Iniciativa Regional América Latina Libre de Trabajo Infantil, a la que adhieren 31 países, incluida la Argentina, vincula la meta de prevención y erradicación de la cuestionada modalidad laboral con otros objetivos centrales: reducir la pobreza, promover el trabajo decente y avanzar en la justicia social.
En una declaración emitida en octubre pasado, la Iniciativa trazó una hoja de ruta hacia el cumplimiento del objetivo en 2030, a la vez que instó a “promover presupuestos suficientes y la participación activa de las organizaciones de empleadores, trabajadores y gobiernos”.
Llamó asimismo a “construir y reforzar políticas públicas y marcos legislativos que fomenten la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente permitido”.
La complejidad y multicausalidad del problema demanda para su solución el imprescindible compromiso político de autoridades y empresas. Al mismo tiempo, el método cualitativo de abordaje busca ir más allá de los aspectos cuantitativos e indagar sobre sus determinantes socioculturales.
La OIT sintetizó el reto que se presenta en la Argentina, donde: 1) uno de cada diez niños y niñas realiza al menos una actividad productiva; 2) trabaja el 23 por ciento de los y las adolescentes de 13 a 17 años (casi la cuarta parte); 3) 40 por ciento del total de NyN que trabajan en zonas urbanas lo hizo en un negocio, oficina, por dinero o propina, y 4) el 8 por ciento vendió en ferias, en el barrio, en la calle o en transporte público.
Se apunta así a desentrañar las subjetividades y construcciones particulares de sentido que los propios actores sociales (familias, empleadores, Estado e instituciones) otorgan al trabajo infantil.
Capturar e identificar representaciones, conceptos y prejuicios sobre el trabajo de NNyA y sus anclajes discursivos es, según los estudiosos, el primer paso para establecer las estrategias públicas y privadas más eficaces destinadas a poner fin al flagelo.
Hoy coexisten patrones culturales que, de modo contradictorio, combinan la condena y la aprobación social del trabajo infantil. Estos mecanismos de argumentación alimentan y sostienen la construcción de un sentido común que naturaliza o justifica la existencia de chicos y chicas trabajando.
En dirección contraria se van afianzando propuestas que tiendan a suprimir esa “mano de obra”, a partir del fortalecimiento de políticas públicas relacionadas con la cobertura de la AUH, la formalización laboral de los adultos y la retención escolar, especialmente en el tramo etario de 15 a 17 años.
Criterios
Como recomendaciones generales, Unicef (el fondo de Naciones Unidas para la Infancia) sintetizó la necesidad, en cada país, de adoptar los siguientes criterios:
• Garantizar una educación gratuita y de calidad, con el fin de contribuir a una transición satisfactoria de la escuela al trabajo decente (en la Argentina la inasistencia escolar promedia el 4,6 por ciento entre los NNyA de 5 a 17 años, pero trepa a 6,5 por ciento en Corrientes, 6,6 en Chaco, 7,4 en Misiones y 8,9 en Santiago del Estero).
• Dotar a los sistemas educativos de los recursos necesarios para apoyar la transición de la escuela al trabajo, en particular para los adolescentes de mayor edad, que enfrentan altos riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo en el mercado laboral.
• Reforzar la protección jurídica, en consonancia con las normas internacionales, para sentar las bases de mecanismos eficaces de prevención y aplicación de la ley.
• Universalizar la protección social para contrarrestar la vulnerabilidad socioeconómica que subyace al trabajo infantil y fomentar la resiliencia frente a futuros shocks y crisis que podrían impulsar a los niños a trabajar.
• Ampliar el acceso a los servicios básicos para reducir la necesidad de que los niños realicen tareas arduas y, de esta manera, liberar su tiempo para la escuela, el juego y el descanso.
• Luchar contra el trabajo infantil en las actividades empresariales y los eslabones de suministro, prestando especial atención a las micro y pequeñas empresas informales que operan en los niveles inferiores de las cadenas productivas, donde los riesgos de trabajo infantil suelen ser mayores.
• Priorizar las iniciativas orientadas a abordar, en particular, el trabajo peligroso entre los niños más pequeños, ya que su inmadurez física y psicológica aumenta el riesgo de que la exposición a condiciones peligrosas provoque lesiones o enfermedades graves que pueden tener consecuencias para toda la vida.
Aun cuando se registraron en el país períodos con resultados positivos –gracias a esfuerzos de las Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), sindicatos, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad cvil–, si no se acelera el ritmo de los progresos la lucha contra el flagelo perdurará durante décadas, advierte Unicef.
La meta de eliminación de esta lacerante realidad laboral y social para el año 2030, se estima, requerirá multiplicar por once veces el ritmo de progreso actual. Si las mejoras solo se cuadruplican, recién en 2060 habrá desaparecido del planeta el trabajo de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años.
(*) Nota de Caras y Caretas